LA CATEDRAL DE CÓRDOBA COMO PRETEXTO
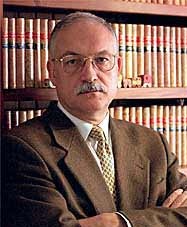
Serafín FANJUL
La catedral de Córdoba, antigua mezquita aljama de la ciudad, se ha convertido en los últimos meses en motivo de atención y hasta de polémica, pero no por la belleza de los distintos órdenes arquitectónicos que atesora, testimoniando así el paso de la Historia por la urbe y los cambios que se operaron en su sociedad; tampoco se suscita la buena conservación global del edifico a lo largo de un dilatado período de cerca de ocho siglos, desde 1236 (más del tiempo de lo que perteneció al islam); ni menos aun se piensa en colaborar materialmente y de modo sustancial en su mantenimiento y mejora. Todo se reduce a una arbitraria operación política en la que la Junta de Andalucía, de manera ambigua, sugiere que va a estudiar la expropiación permitiendo después que siga el culto católico y abriendo el monumento al uso de los musulmanes, pues como nueva propietaria podría entrar a opinar y decidir en tales asuntos.
No hay que ser adivino ni muy mal pensado para entender que el verdadero objetivo de toda esta parafernalia es despojar a la Iglesia Católica y entregar el templo al islam en régimen de exclusividad. Y para ello hay que ir por fases. Sin embargo, hasta la fecha, el dictamen jurídico que anunció la presidenta de la Junta de Andalucía duerme el sueño de los injustos, que no se atreven a mostrar su indigencia de argumentos en todos los terrenos: jurídico, histórico, social, cultural. La pobreza argumentativa del ataque se contesta con una sola pregunta: ¿Y por qué el PSOE y organizaciones acompañantes en la maniobra se conforman con expropiar la catedral de Córdoba y no todas las demás?¿Por qué el régimen de propiedad de la catedral de Santiago (y etcétera) va a ser distinto del de Córdoba? Aducir que la reclamación procede del hecho innegable de que una buena parte del monumento se construyó entre el emirato de ‘Abd ar-Rahman I y el califato de Hixam II (o sea, por Almanzor) es desconocer –queremos suponer, benévolamente, que adrede – que gran cantidad de templos de valor histórico y artístico levantados por unas culturas fueron reutilizados en todo o en parte por sus sucesoras, en el mundo entero. Del inmenso legado grecolatino, de Bizancio, de las sociedades prehispánicas americanas, el cristianismo y el islam se sirvieron con la naturalidad de todo poder asertivo, en auge y firme en sus convicciones. A través de toda la historia humana. En la misma erección de la primera fase de la Mezquita cordobesa (emiratos de ‘Abd ar-Rahman I ad-Dajil y de su hijo Hixam I) se empleó el solar de la basílica de San Vicente así como infinidad de materiales (columnas, capiteles) expoliados en construcciones romanas y visigóticas, tal cual se hiciera en El Cairo para construir la primera mezquita del país (la de ‘Amr ibn al- ‘As). Y no hay nada de vituperable en ello por responder a la lógica y maneras de la época. Las mismas de que se valió Fernando III al donar el monumento a la Iglesia, lejos de fantasiosos pruritos de purismo arquitectónico o de criterios culturalistas, inventados muy recientemente en Occidente. Porque en el mundo islámico – ahora mismo – desconocen tales complejos y exquisiteces respetuosas con el pasado preislámico de los territorios que los musulmanes ocupan. Y menos aun contemplan la posibilidad de compartir mezquita ninguna para el culto de otras confesiones. Y tienen razón no cayendo en tales juegos, muy imbricados en la irresponsabilidad frívola que domina la vida pública española.
Córdoba, la antigua urbe romana había sufrido enormemente la crisis del siglo XVII: Domínguez Ortiz calcula en 40.000 los habitantes que tenía hacia 1650 y esta cifra se redujo en 1694 a unas 20.000 almas. Así pues, cuando a fines del XVIII empiezan a llegar los viajeros europeos el deterioro resultaba inocultable y Wilhelm von Humboldt marca la pauta ya en 1800: “Córdoba es una ciudad horrible, con calles enormemente estrechas. Las casas muy malas y pequeñas. No hay teatro, ni reuniones sociales, ni bailes”. Sin que los seguidores del alemán, en el siglo XIX puedan corregirle: pobreza, abandono, suciedad, ciudad desierta y triste, muerta, de callejuelas angostas, oscura, decadencia… Ya se trate de Davillier, Andersen, Edelfelt, Sienkiewicz o Borrow. No obstante, a alguno se le va mano en los lamentos y el fervor condenatorio (Borrow) al asegurar que Córdoba carece de “plazas ni edificios públicos dignos de atención, salvo su catedral, donde quiera famosa…”, porque en eso también coinciden, en la exaltación de la catedral-mezquita, obviamente con razón, aunque casi todos insisten en el arbitrismo estético de condena de la inserción del templo cristiano en el musulmán, en tonos diferentes pero con el objetivo común de protestar por la adición. Desde la muy negativa referencia – como era de esperar – de Poitou a la poco documentada leyenda de que los musulmanes compartían las iglesias a medias con los cristianos. Davillier cae en la misma exaltación que otros del pasado islámico y se extasía con la capacidad de “los árabes” para construir “hace diez siglos” un edificio tan grande. Al parecer, desconoce las fases de construcción del monumento (durante más de dos siglos) y se va por los Cerros de Úbeda: “hay que recordar que estaban entonces más avanzados en las artes y en las ciencias que la mayoría de los otros pueblos”. El objetivo es siempre el mismo: alcanzar la conclusión de que la mezquita “ha sido profanada por un tosco vandalismo, lo mismo que el Alcázar de Sevilla”. Es decir, el autor mezcla lo que sabe con lo que ignora, pues demuestra ser uno más de los convencidos de que el alcázar sevillano es obra de musulmanes.
Una corriente emocional, más que científica o documentada, convierte el pasado musulmán de la Península en un edén de flores literarias y exquisitos logros artísticos. En el fondo – y como se ve con claridad en numerosos autores ingleses y franceses – esa interpretación constituye una forma más de denigrar a España y los españoles: antes por identificarlos con la brutalidad, real o supuesta, de los musulmanes; a continuación, por el campo de acusaciones contra el castellanismo, el catolicismo y el casticismo hispano a que se prestaba la eliminación por los bárbaros del norte (con los cuales, al parecer, nada tenían que ver los europeos) de una cultura tan floreciente y conmovedora. Y aunque parezca mentira, aun subsiste este género de reproches en los horrorizados y justicieros magines de los turistas visitantes de la Catedral-Mezquita de Córdoba, o en los escritos de un Américo Castro. Por no agregar más nombres a la lista. En ambas líneas el objetivo final es el mismo: denostar a la España real, es decir, cristiana, latina y europea. Ante la evidencia de pertenecer a la gran civilización europea (variante neolatina, con el bagaje de la Filosofía Griega, el Derecho Romano y el Germánico), base cultural y religiosa cristiana, tipo físico del Mediterráneo norte (con matices notables en algunas regiones: Galicia y Asturias) y desarrollo histórico paralelo e implicado con el resto del continente (Feudalismo, Renacimiento, Ilustración, etc.) responden, primero los viajeros y luego los imitadores locales, magnificando minucias inconexas y de entidad discutible con frecuencia, para cimentar el carácter árabe, o moro. Y lo de oriental queda para los alardes de mala literatura, en especial obra de extranjeros que tienden a igualar, o a entender como iguales entre sí, manifestaciones culturales diferentes de las suyas, aunque a veces las diferencias sean meramente superficiales.
Para Irving, el caso español no es asunto de arqueólogos y anticuarios, sino de la máxima actualidad pragmática. Y tanto cree en el componente moruno que hasta pone en boca de un supuesto “Bajá de Tetuán” la desiderata de que algún día, al socaire de la decadencia hispana, “los moros conquistarían sus legítimos dominios y que no estaba muy lejos la hora en que se celebrase nuevamente el culto mahometano en la Mezquita de Córdoba y un príncipe musulmán se sentase en su trono de la Alhambra. Tales son la aspiración y creencia generales entre los moros de Berbería, que consideran a España, al-Andalus, como se llamaba antiguamente, su legítima herencia, d ela que fueron despojados por la violencia y la traición. Fomentan y perpetúan estas ideas los descendientes de los desterrados moros de Granada dispersos por las ciudades berberiscas. Observaciones que, hoy en día, podrían tomarse como premonitorias, dado el curso de los acontecimientos presentes, aunque la invasión de capitales o inmigrantes provenientes de los países árabes requiera un tratamiento por extenso y en otros ámbitos, pues ante un problema tan serio tampoco se debe frivolizar como hacían aquellos viajeros en su obstinación por arabizar, hasta en el aspecto físico a los españoles, que aparece en infinidad de autores, empeñados en vestirlos con almalafas o albornoces (Davillier, Amicis, Edelfelt, próximos en el tiempo los tres), aunque otros (Gautier o el mismo Amicis) acaben reconociendo que no hay tal y que los españoles visibles nada tienen de berberiscos. Maximiliano de Austria ve en el placer sensual, como adorno de la vida, un “legado de los sabios moros”; comer con los dedos es para J. Hager una pervivencia árabe; y Fischer estima que la hospitalidad (Gastfreundschaft) es igualmente de origen árabe (“…als einen Überrest alter maurischer Sitten, besonders in den südlichen), sobre todo en el Sur. Faltaría más. Pero la asimilación entre moros y españoles – fuera de las fantasías literarias – no tiende a enaltecerlos ni es beneficiosa para ninguno de los dos grupos comparados y confundidos, sino, muy al contrario, constituye un modo de denigrar y alejar de Europa a los españoles y más nada. No hay conocimiento ni simpatía de fondo por los musulmanes y los tópicos sobre ellos circulan con igual desparpajo que acerca de nosotros.
Las imágenes de la Alhambra, reproducidas a gran escala por L’Illustration, Le monde Illustré, La Illustraziones Italiana, o por el Semanario Pintoresco Español y la Ilustración Española y Americana hicieron estragos en el imaginario europeo sobre España, país al que cubrieron de alhóndigas, alfices y ajimeces, en tanto nuestras calles debían llenarse – según ellos – de albornoces, almalafas y zaragüelles, como veíamos más arriba. Pero no había tal, al menos en las proporciones elefantiásicas que hubieran querido. Y si Amicis, a su paso por Córdoba, nos increpa con un “¿Por qué no os vestís como los árabes?”, Edelfelt, pintor, no se queda a la zaga y concluye “aquí tendría uno que ir vestido con turbante y ropa hasta los pies”, seguramente para hacer juego con los Cristos y las Dolorosas, enrejadas o no, que presiden calles y plazas, con los palacios renacentistas y las iglesias barrocas: todo sea por la armonía y la pureza visual. Pero para el finlandés “Córdoba se parece a Palestina, tal como me la imagino por los grabados y dibujos (…) como si estuviera en los tiempos del Antiguo Testamento, rodeado de monumentos moriscos (…) Jerusalén y Belén habrán tenido este aspecto”.
No es este el lugar adecuado para extenderse sobre la naturaleza de la sociedad hispana triunfante tras el fin de la Reconquista y acerca de sus relaciones con la minoría menguante de musulmanes, pero sí es preciso señalar algunos aspectos básicos para entender el panorama en que nos movemos. Desde que la toma del Valle del Guadalquivir y de Murcia en el siglo XIII dejara nutridas masas de mudéjares en poder cristiano, los mismos musulmanes comenzaron a cuestionarse si debían permanecer bajo tal dominio o abandonar. Las revueltas y sus consecuencias negativas (como las de Niebla y Murcia en 1264) aceleraron las salidas, primero a Granada durante la centuria del XIV, y después hacia África. Por un lado, según circunstancias locales, unos querían quedarse y otros marchar, pero también sufrían la coerción de los nuevos pobladores cristianos, que también afrontaban una grave contradicción: deseaban su marcha para ocupar tierras y casas, pero los poderes públicos querían evitarla (no siempre) por su valor económico. Las fetuas (principios del XVI) del muftí Ahmad ibn Yuma ‘a de Orán, o de su contemporáneo al-Wansarisi, apuntan o bien a quedarse mediante el recurso a la taqiyya (ocultación de los verdaderos sentimientos religiosos), o bien a la salida pura y simple, para que no peligre el ejercicio de su fe. Unos siguieron estas indicaciones y otros las ignoraron, del mismo modo que la política de la Corona española fue errática y sin tregua rebosante de cambios de rumbo: los Reyes Católicos primero autorizaron a permanecer o a marchar libremente, pero luego en 1501-1502, al obligar a bautizarse a los mudéjares, sólo se les dejó la alternativa de emigrar pero, casi de inmediato, se prohibió la salida de moros de sur y levante, como nos testimonia el Epistolario del Conde de Tendilla a través de las innumerables referencias a fugas masivas de pueblos enteros, lo cual vaciaba el territorio, situación que se mantuvo durante todo el tenso y violento siglo XVI, hasta llegar a la expulsión por Felipe III, que encontró la resistencia de los moriscos renuentes a aceptar el exilio, incluyendo regresos encubiertos, como nos documenta Cabrera de Córdoba (1609).
Pero que los moriscos quisieran permanecer en España no significa que tuvieran ninguna intención de integrarse en la sociedad mayoritaria, tal cual la minoría judía, como señala Caro Baroja: “Mientras los judíos conversos penetran de mil formas, los moriscos quedan siempre como un cuerpo aislado de tan difícil asimilación que, por último, es expulsado casi en su mayor parte al norte de África, sin dejar rastro de su existencia poco después de realizada la expulsión (…). El morisco no puede acomodarse a una situación de “biculturalidad” como se acomoda el judaizante…” Y lleva su falta de identificación con España hasta las últimas consecuencias, frecuentemente peligrosas para él, reafirmando su pertenencia a un grupo aparte sin visos de moderar o aminorar el enfrentamiento, incluso cuando formalmente se habían bautizado, adoptado nombres castellanos y sometido al control de las autoridades civiles y eclesiásticas. Se trata tanto de un conflicto religioso como de civilizaciones (Braudel) y la coexistencia sobre la misma tierra de las comunidades lejos de favorecer la convivencia e integración paulatina sólo enconó un choque continuo, en la vida cotidiana y – como veremos más abajo – en las prácticas religiosas, sabedores los moriscos de ser partícipes de un universo ajeno por completo al que vivían los pueblos de Europa. Por más que su idealizada huella – a cargo de escritores – haya inducido incluso a historiadores serios a pensar en pervivencias de peso en Andalucía, la cual – para Braudel, nada menos – “hervía de moriscos”. Pero el gran historiador francés, que no fundamenta en nada ese hervor morisco, habría llegado a quemarse de conocer los estudios de población de Ladero Quesada y González Jiménez: 25.000 almas, circa 1500, para todo el reino de Castilla (excluida Granada) y unos 2500 en el Bajo Guadalquivir. Sin embargo, Braudel insiste: “La oleada de fondo no pudo arrastrarlo todo. No pudo arrastrar lo que se hallaba ya adherido para siempre al suelo español: los ojos negros de los andaluces…”Con lo cual la historia termina reduciéndose al mito árabe del sur español.
Ya en los tiempos de al-Andalus era una lucha de supervivencia por ambas partes, con dos fuerzas antagónicas mutuamente excluyentes, en oposición radical y animadas las dos por sendas religiones universales cuyo designio era abarcar a la Humanidad por entero. Si había al-Andalus, no habría España; y viceversa, como sucedió al imponerse la sociedad cristiana y la cultura neolatina. Pero si decidimos retomar la lira y reiniciar los cantos a la tolerancia , a la exquisita sensualidad de los surtidores del Generalife y a la gran libertad que disfrutaban las mujeres cordobesas en el siglo XI, fuerza será que acudamos también a los hechos históricos conocidos que, no siempre, son tan felices: aplastamiento social y persecuciones intermitentes de cristianos, fugas masivas de éstos hacia el norte (hasta el siglo XII), conversiones colectivas forzadas, deportaciones en masa a Marruecos (ya en tiempos almohades), pogromos antijudíos (Granada, 1066), martirio continuado de misioneros cristianos mientras se construían las bellísimas salas de la Alhambra…Fue un tiempo oscurantista y duro para todos, despiadado y brutal, sin embargo las actuales ocurrencias políticamente correctas de la España oficial (que no es sólo el gobierno de Madrid) rechinan al confrontarlas con las realidades históricas. En las crónicas árabes hallamos por doquier noticias que ningún político en ejercicio en la actualidad se atrevería a leer en voz alta, incómoda parte del pasado condenada al silencio, aplicados como están salmodiando cánticos y aleluyas al cénit glorioso del Califato de Córdoba, pero la realidad es todo. La actitud anticristiana alcanzaba extremos difíciles de imaginar hoy en día, impregnando la vida, la lengua, los conceptos básicos, conscientes e inconscientes. La terminología de los cronistas rezuma odio y malas intenciones, ya sean los Anales Palatinos de al-Hakam II o el Muqtabis de Ibn Hayyan, en la línea corriente, también en el oriente árabe, entre los muslimes que se relacionaban con cristianos, caso de Usama ibn Munqid. El enfrentamiento era feroz por ambas partes, hasta en los lapsos de tregua. Quizás resulte perogrullesco a los conocedores de la historia de al-Andalus rememorar tal extremo, pero en la actualidad mencionar lo obvio se vuelve descubrimiento sensacional. Y tal vez heroico. De todo ello puede verse infinidad de ejemplos y referencias sobre el particular en nuestros libros Al-Andalus contra España y La quimera de al-Andalus.
Al recordar ese reverso de la moneda no estamos condenado a al-Andalus ni estableciendo juicio moral alguno – todos actuaban de la misma manera -, simplemente intentamos equilibrar el panorama y despojarle de exotismo, aunque podamos preguntarnos muy fríamente si el retorno a la civilización europea grecolatina fue beneficioso, o no, para la Península Ibérica; si habríamos debido aplastar y ocultar – como se hace en el norte de África – el brillantísimo pasado romano; o si nos hubiera acaecido algo de cuanto de bueno se hizo en todos los aspectos desde 1492. Y también, en otro orden de cosas, cabe preguntarse si tiene una lógica mínima que gentes apellidadas López, Martínez o Gómez, de fenotipo similar al de santanderinos o asturianos y que no conocen más lengua que la española, anden proclamando que su verdadera cultura es la árabe. Si no fuera patético sería chistoso.
Al extender el imperio musulmán sólo se otorga derecho a vivir como hombres libres a las llamadas Gentes del Libro (o con escrituras reveladas), si bien con cortapisas que los sitúan colectivamente por debajo de la comunidad musulmana. Amén de la acusación de falsificar los textos, de los cristianos rechazan el dogma de la Encarnación divina, la Trinidad, la jerarquía sacerdotal, la Eucaristía y otros aspectos, menores objetivamente, pero muy valorados – de forma negativa por los musulmanes – como son los tabúes alimentarios (cerdo, sangre, alcohol). Los acontecimientos políticos de la Historia (Sionismo en la actualidad; bizantinos, cruzados, potencias coloniales en el pasado) siguen actuando en el imaginario colectivo de los musulmanes para reforzar las imágenes contrarias. Las tres culturas, de hecho, vivían en un régimen de apartheid real en que las comunidades, yuxtapuestas pero no mezcladas, coexistían en regímenes jurídicos, económicos y de rango social perfectamente distintos, dando lugar - si alguna circunstancia política impelía a ello – a persecuciones muy cruentas, como la acontecida a mediados del siglo IX en Córdoba, o contra los judíos en los siglos XI y XII, hasta el extremo de que cuando llega la Reconquista en el XIII a la Bética, la región estaba “limpia” de ellos, deportados unos a Marruecos y fugados los otros a los reinos cristianos del norte. En diversos órdenes de la vida cotidiana las normas de separación y sometimiento fueron la tónica generalizada: prohibición de matrimonios mixtos, prohibición de montar caballo macho en ciudad habitada por musulmanes, vigencia de tabúes alimentarios o prescripción de ropas de distintos colores a los usados por los musulmanes con una finalidad claramente discriminatoria.
En el Tratado de Ibn ‘Abdun (siglo XII) se equipara a judíos y cristianos con leprosos, crápulas y, en términos generales, con cualquiera de vida poco honrada, prescribiendo su aislamiento por el contagio que conllevaría entrar en contacto con ellos, así los sevillanos del XII sabían que: “Ningún judío debe sacrificar una res para un musulmán; “no deben venderse ropas de leproso, de judío, de cristiano, ni tampoco de libertino”; “No deberá consentirse que ningún alcabalero, judío ni cristiano, lleve atuendo de persona honorable, ni de alfaquí, ni de hombre de bien”; “no deben venderse a judíos ni cristianos libros de ciencia porque luego traducen los libros científicos y se los atribuyen a los suyos y a sus obispos”; “Un musulmán no debe dar masaje a un judío ni a un cristiano, así como tampoco tirar sus basuras ni limpiar sus letrinas, porque el judío y el cristiano son más indicados para estas faenas, que son para gentes viles”; “debe prohibirse a las mujeres musulmanas que entren en las abominables iglesias, porque los clérigos son libertinos, fornicadores y sodomitas…” Todo un programa de convivencia.
En los primeros tiempos tras la conquista el islam no pudo desarrollar en al-Andalus fuertes contenidos teológicos y jurídicos, en primer término por no estar completos en Oriente (la fuente) ese tipo de estudios y en segundo por haber sido propagado por creyentes recién islamizados y poco arabizados. La cifra de conversos sobre pasaba con gran diferencia a la de los invasores musulmanes, de suerte que hasta el emirato de ‘Abd ar-Rahman I y de su hijo Hixam (788 – 796) no empezó a florecer la ciencia jurídica, favorecida por el pietismo del último, que impulsó la consolidación del malikismo como “vía” (madhab) jurídica – siendo ésta una de las más estrictas – y la intransigencia de los alfaquíes. Son pasos contados: al aumento de la presión tributaria sigue la avalancha de conversiones y a ésta el endurecimiento de la presión sobre los cristianos. Y fue en tiempos de ‘Abd ar-Rahman I – contemporáneo de Carlomagno y de al-Mansur el ‘Abbasí – cuando se introduce en la Península el Kitab al-muwatta’ (“Camino allanado”) de Malik ibn Anas. Y junto al apoyo en los alfaquíes malikíes, ambos emires – padre e hijo – tratan de reforzar el ejército para hacer frente a los conflictos entre árabes y de éstos con los beréberes y los muladíes, sin que los mozárabes participaran en todo ello de manera decisiva. Isidro de las Cagigas achaca esta falta de visión para aprovechar las debilidades del poder cordobés a la “torpeza ibérica” o al “eterno carácter español”, extrapolación ideal que nos parece excesiva, pues las lealtades – aparte de las de clan – estaban cruzadas: el autor de la Jornada del Foso en Toledo (807) fue el muladí ‘Amrus ibn Yusuf, de Huesca, quien dio muerte a 5000 toledanos (Waq ‘at al-hufra), si Ibn al-Qutiyya no miente o exagera.
Con todo, la relación de ‘Abd ar-Rahman I con los mozárabes fue globalmente, buena, pese a la incautación de las propiedades de Ardabás, a quien designó “conde” para los cristianos; o de la expropiación de media basílica de San Vicente (784) para comenzar la mezquita aljama, ya que la otra mitad habría sido usurpada, sin pago alguno, con anterioridad al 747. En cualquier caso, los mozárabes no se alzaron contra el emir como grupo organizado.
Aunque no vamos a reproducir en estas páginas ni siquiera el esbozo de la polémica entre Sánchez Albornoz y A. Castro – por inoperante hoy en día -, sí debemos mencionar algunos de los factores en juego ante el impacto que la islamización tuvo en la Península. En especial por la adjudicación – o no - de no pocos elementos de cultura a la “influencia árabe”, tan traída y llevada desde el siglo XIX, en que por razones menos relacionadas con la historia que con los ajustes de cuentas entre liberales y conservadores de la centuria, revestidos de romanticismo exaltado, se lanzó al ruedo una imagen que, a fuer de arabófila, se olvidó del país real en que pisaba. Sánchez Albornoz enumeró – entre otros argumentos que no hace al caso detallar – el fuerte sustrato visigodo y sobre todo latino que encontraron los árabes, la unidad de la tradición mediterránea, aunque ya fragmentada en el Bajo Imperio; el escaso peso de los hebreos por la exigüidad de su número y por el hecho de estar muy mal vistos por moros y cristianos y por tanto no constituir modelo para nada; la coincidencia con la Europa Occidental coetánea en aspectos luego achacados a los árabes, sólo por deficiente información de quienes tales cosas afirman; la superficial islamización y nula arabización de no pocos de los conquistadores…Y aun cabe añadir otro factor de gran calibre: el dato incontestable de que la fase formativa de la cultura árabe no empieza a dar frutos notables y de primer orden hasta las postrimerías del siglo VIII, cuando al-Andalus casi cumplía cien años de vida. Y eso en Oriente. Las escuelas jurídicas y por tanto lingüísticas y por tanto creadoras de alta literatura no florecen hasta muy entrado el siglo y el primer gran creador de prosa literaria árabe (a quien podemos considerar su padre y fundador, al Yahiz, pasa la mayor parte de su larga vida ya en el siglo IX.
Sin embargo, sí hubo amplios sectores de la población hispana que por razones de prestigio, de interés inmediato o de poder asociarse a una civilización que abría un horizonte muy grande hacia el sur y el este, se adhirieron a la nueva fe y a las oportunidades, modos y modas que llevaba aparejadas. Pero aunque islamización y arabización fueron paulatinas, de algo estamos ciertos: “Al-Andalus fue un Estado de religión islámica y de cultura árabe, desde su introducción en 711 hasta su final, en 1492” (M.J. Viguera). Con todas las consecuencias que eso implicaba en la época. A fines del IX podía darse ya una mayoría de musulmanes, a principios del XI serían ya un 80 % y en el XII la proporción pasaría del 90%, para terminar en la casi totalidad de la Granada nazarí. Bien es cierto que no sólo las conversiones obraron el resultado de la homogeneización religiosa: al igual que está ocurriendo en la actualidad en Oriente Próximo – donde se cumplen punto por punto acciones y presiones contra los cristianos como las acaecidas en al-Andalus y en otras tierras del darislam – las fugas al norte y las deportaciones en masa al Magreb de tiempos almorávides y almohades, también contribuyeron a “limpiar de infieles” el territorio. Y a ello coadyuvó de manera decisiva el clima de descrédito y humillación permanentes desarrollado por los alfaquíes. No obstante, la situación debía fluctuar – también como en otros lugares – entre la opresión y una relativa tolerancia, por comparación con los peores momentos. Y en función de circunstancias políticas o económicas concretas. Se puede apuntar a una cierta libertad de culto durante el primer período de Taifas: algunas alusiones de Ibn Suhayd e Ibn Hazm parecen abonar tal idea, como el ornato de iglesias o la revocación de la prohibición de tañer campanas. Pero los dimmíes cristianos y judíos vivían un estado de arbitrariedad permanente. El Corán, a cuya autoridad última se recurre cuando conviene, es –como en otros asuntos – repetitivo en sus contradicciones, fruto quizás del sistema formular que se empleó para componerlo. En II, 62 dice a propósito de cristianos y judíos: “los creyentes, los judíos, los cristianos, los sabeos, quienes creen en Dios y en el último Día y obran bien, ésos tienen su recompensa junto a su Señor. No tienen que temer y no estarán tristes”, pasaje prácticamente calcado en V,69, lo que refuerza la idea de composición en gran medida a base de fórmulas y clichés semejantes a los de la poesía árabe y la épica universal. Pero en lo que nos atañe ahora, hallamos (entre muchos otros versículos): “¡Creyentes!¡No toméis como amigos a los judíos y a los cristianos! Son amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Dios no guía al pueblo impío.” (V,56).
Por tanto resulta una manifestación entre la ingenuidad y el buenismo la observación de R. Arié “los no musulmanes, son considerados en cierta forma como ajenos a la sociedad en su conjunto”. El muftí al-Wansarisi, ya mencionado, en su enorme compilación de fetuas (Mi ‘yar) también da cuenta – y referidos a los siglos IX y X – de dictámenes jurídicos relativos a prohibiciones de uso y adquisición de vestidos de cristiano, o de intercambiar regalos con ellos por Navidad; o de guardar la fiestas cristianas; o de la demolición de una sinagoga en Córdoba (s. IX-X), que no debe hallarse entre los muslimes; o prioridad de la ley musulmana (s. X) sobre las de los tributarios; o deportación de tributarios de al-Andalus a Marruecos por ser la quinta columna de los infieles; o sobre las pesquisas que se abren en torno a un criptocristiano en Marrakech (siglos XI- XII), sospechoso de practicar el cristianismo en secreto y poseedor de “libros en latín”.
La pena de muerte que dictamina (s. XI-XII) para los dimmíes que injurien al Profeta, al islam o a su Libro es corroborada por Ibn Taymiyya. En la práctica, todo esta panoplia de restricciones indumentarias, o de pública confesión de la fe, o de construcción de templos nuevos era continua en todo el mundo islámico : ya fuera en el califato ‘abbasí, por ejemplo bajo al-Mutawakkil (s. IX) o en el Egipto fatimí, en el cual el califa al-Hakim bi-amr Allah ordenó “ a los cristianos llevar en sus cuellos cruces de un codo de largo y cinco arreldes de peso, mandando igualmente a los judíos llevar en sus cuellos cepos de madera, del mismo peso que las cruces [de los cristianos] y vestir turbantes negros, impidiéndoles, además, alquilar de ningún musulmán animal alguno. Les destinó barrios separados, ordenándoles que entraran en ellos con las cruces al cuello, y les mandó, en cierto momento, que se convirtieran al islam por la fuerza, mas luego les permitió volver a sus religiones. Destruyó sus iglesias y luego las volvió a construir” (Ibn al-Jatib). Discriminaciones, por igual vistas en Córdoba, El Cairo, Bagdad o…Constantinopla, a raíz de su toma por los turcos otomanos. Aunque, a veces, la prohibición o el apartamiento cobren tintes más dramáticos y se conviertan en persecución sin rebozos, como el ya aludido caso de la matanza de judíos en Granada, o la dirigida contra los hebreos del Yemen por ‘Abd an-Nabi ibn Mahdi que menciona Maimónides en su célebre Carta a los judíos del Yemen en que el autor aborda y acepta la persecución como preludio de la venida del Mesías. Maimónides también se refiere a los “cananeos” (almohades) de Muhammad ibn Tumart (+1130) que desencadenaron la violencia antijudía y anticristiana.
No hubo una situación homogénea y generalizada de los mozárabes, cuyas circunstancias variaron dentro de la comunidad y respecto a los musulmanes, de suerte que la emigración al norte vio la salida tanto de monjes que fundaron monasterios (San Miguel de Escalada, en 913; San Cebrián de Mazote, en 916; San Miguel de Castañeda, 921; Sahagún, 935: obsérvese que estas fechas corresponden ya al gobierno de ‘Abd ar-rahman III, en el que se supone un trato benigno hacia los cristianos), como de fugitivos en masa que se establecen en Toledo, Meseta norte, o en el Valle del Ebro, rescatados por Alfonso I el Batallador en 1126. Sabemos de la pervivencia de la mayoría de las sedes episcopales anteriores, como prueban los concilios del siglo IX y los escritos del abad Sansón, así como las nóminas ininterrumpidas de obispos hasta fines de esa centuria, pero se prohibía – más bien dificultaba – la existencia de iglesias intramuros, con no pocas excepciones (Zaragoza, Huesca, Albarracín, Toledo). Y el Cid encontró en Valencia dos arrabales habitados por mozárabes: ar-Rusafa, al sureste; y Rayosa, fuera del recinto.
La aproximación a la época nos muestra una sociedad sumamente fragmentada, pero no un “nacionalismo” o “patriotismo” hispano por parte de mozárabes y muladíes frente al islam, como pretende I. de las Cagigas, llegando a adjudicar a esos movimientos un “sentimiento nacional, amor a la independencia” (antes se lo aplica a Viriato y Recaredo) más propios del tiempo en que escribe – la España de los 40 -, tan necesitado de fortalecer la integridad de España, y aplica ideas más adecuadas a sus días que a los de al-Andalus (“Partido nacionalista español”, llega a decir). Por consiguiente, sitúa bajo un mismo denominador común fenómenos muy dispares en su génesis y desarrollo y lejanos en el tiempo: como germen inicial la ruptura política de ‘Abd ar-Rahman I con Bagdad (un simple pleito dinástico del que ad-Dajil y toda su familia habían sido víctimas) al que siguen tres grandes factores históricos (el carácter levantisco de los toledanos, los mártires de Córdoba y la sublevación en las serranías andaluzas). Y aunque sí hubo manifestaciones de su ‘ubiyya (movimiento cultural antiárabe pero musulmán) en al-Andalus – cuya más conspicua muestra es la famosa Risala (Epístola) contra los árabes de Abu ‘Amir Ahmad ibn Garsiya (Ibn García) – las revueltas muladíes no pueden extrapolarse hasta el extremo de interpretarlas como eclosión nacionalista: “no puede pensarse en la existencia de un sentimiento nacional entre los muladíes o en el rebelde de Bobastro [Ibn Hafsun], como algunos historiadores del pasado han pretendido. Se trata de luchas por el poder, de movimientos de desmembración de una estructura política poco firme, pero en ningún caso de la expresión de un nacionalismo hispánico” (M. Marín).
Al adentrarnos en el sugestivo capítulo de los llamados “Mártires de Córdoba” uno de los riesgos que corremos es limitarlo y limitar la visión del islam medieval al aspecto religioso, máxime cuando, en principio, a los cristianos del tiempo no fue esa faceta la que más les interesó, sino la velocidad con que se había extendido y la eficiencia bélica que habían demostrado los musulmanes. Por otro lado, en la Alta Edad Media, los cristianos cultos – los únicos que podían dejar testimonios escritos – se veían condicionados por su propia formación monacal, basada en la Patrística, las Escrituras y la asunción del papel decisivo de la Providencia en el acontecer humano y en la marcha de la Historia, de manera que un fenómeno inesperado de la dimensión del islam se filtraba y entendía sin remedio a través de la Biblia y del legado de los Santos Padres. En al-Andalus, como ya había sucedido en Oriente, en el primer siglo tras la conquista, los cristianos se preocuparon por las consecuencias militares y políticas de la invasión y sólo andando el tiempo y en determinadas circunstancias empezaron a verlo con criterios religiosos. Como es sabido, “la dimma era un acuerdo otorgado a la comunidad, no al individuo. El dimmí desempeñaba una posición y un papel sólo en cuanto que era miembro de una comunidad reconocida y poseedora de esos atributos. Este modelo de organización social concedía una gran autoridad a los dirigentes de la comunidad” (B. Lewis). Por consiguiente, la persecución anticristiana desarrollada durante los reinados de ‘Abd ar-Rahman II y Muhammad I (850-859) fue en cierta medida una respuesta a la dirección de la comunidad mozárabe (no siempre seguida y obedecida por la base) que empezó a promover la resistencia pasiva y la protesta directa por las medidas discriminatorias anticristianas. Eulogio, Álvaro, Perfecto y una larga hilera de víctimas fueron ejecutados por istiyfaf, o público desprecio por el islam, siguiendo el camino (crucifixión) que se iniciara contra el monje Isaac, por burlas antiislámicas (Acién). Hay quien ha querido entenderlo como una pugna por la supervivencia de los linajes visigóticos – que iban desapareciendo bajo los árabes por los matrimonios mixtos, dado el fuerte patrilinealismo de los invasores -, por añadidura a la subsistencia de la base económica y de las relaciones de producción (aristocracia agraria y régimen de servidumbre para explotar la tierra). El mismo autor señala que los Mártires de Córdoba componían una corriente elitista, de noble estirpe, fuertes económicamente, fanáticos que reaccionan contra el riesgo de los matrimonios mixtos, por el peligro de desaparición a largo plazo de la comunidad cristiana (mismo criterio permanente del islam para prohibir taxativamente esos cruces a la inversa: mujer musulmana con varón que no lo sea), horror ante la absorción cultural (que denuncian con escándalo) y poco éxito entre la masa de cristianos y el aumento de la presión fiscal de ‘Abd ar-Rahman II habría sido una de las causas del conflicto cordobés. Sin embargo, aunque todos esos aspectos deban tomarse en consideración, no parece que debamos incurrir en juicios de intenciones a las víctimas – que, en definitiva, fueron las víctimas – en aras de arropar con justificaciones ideológicas muy propias de nuestro tiempo cualquier medida represiva en al-Andalus, un castillo de naipes que se hundió al flaquear la coacción del poder central, a la muerte de Almanzor, desintegrándose en una constelación de taifas.
A principios del IX los eclesiásticos de al-Andalus empezaron a ver el islam como un rival religioso, por la aculturación y las conversiones de cristianos que abandonaban la fe. De tal guisa, la Disputatio Felicis cum sarraceno (de Félix, obispo de Urgel), la Historia de Mahoma (anónima, aunque recogida por Eulogio en el monasterio de Leire) y la controversia de Speraindeo (abad cordobés en 820 y 830) contra los mahometanos, para adoctrinar a los curas locales (y de la que se salvó un fragmento), son tres obras tempranas de controversia antiislámica que desembocarían en la sobras de Álvaro y Eulogio y en los mártires del siglo IX.
En 851, un monje llamado Isaac proclamó la divinidad de Cristo y la falsía de Mahoma. El 3 de junio fue decapitado. Los monjes de los monasterios apoyaron el movimiento, pero la población cristiana de Córdoba estaba dividida, por haberse reblandecido su postura ante los dominadores tras 140 años de aplastamiento. Asimilación y aculturación habían hecho su efecto y tal vez los mártires no contaban con el sostén de la mayoría d ela población cristiana, resultando la interpretación teológica de la historia, por parte de Álvaro, marcadamente antiislámica, una tentativa fracasada. No obstante, ese grupo de cordobeses vinieron a ser los primeros cristianos que atacaban al islam en tal plano, dado que los cronistas anteriores se habían limitado a narrar la calamidad de la invasión, sin profundizar en sus causas y significado a medio y largo plazo. Álvaro se lamenta de la pérdida del latín entre sus correligionarios, en tanto el árabe va ganando adeptos como lengua de alta cultura y sus manifestaciones literarias encandilan el gusto de los cristianos. Pero no parece que debamos incurrir en una valoración equivocada de aquel movimiento sobrevalorando su faceta cultural: ¿es concebible, en el siglo IX, una rebelión estrictamente cultural e independiente de la confrontación religiosa, o más bien respondía a la máxima de Eulogio bellum parare incredulis?
Desde luego, Álvaro (también discípulo de Speraindeo) escribe dirigiéndose a la masa cristiana que desoye sus prédicas y tiende a arabizarse y como autor del Indiculus luminosus (854) se muestra elogioso defensor de los mártires que ya se iban produciendo. En cuanto a Eulogio, en el Liber Memoriale Sanctorum (856) enumera, amén de una agria diatriba antimahometana y las sevicias cometidas con los mártires (como la prohibición de enterrar sus cadáveres, incluye una dura requisitoria contra Mahoma, a quien tilda de heresiarca, sin que falten alusiones a Arrio. Y, por descontado, enumera a los sacrificados: Félix de Gerona, Eulalia de Barcelona, Isaac, Perfecto, Emeterio, Celedonio, Flora y María, Basilisa, Juliano, etc.
Cuando aun no estaba sofocado el movimiento de los cristianos cordobeses, se inicia la fitna, la rebelión en la Alta Andalucía, en la segunda mitad del IX, es decir la sublevación de Ibn Hafsun, que excede el propósito de estas páginas. Isidro de las Cagigas sigue la idea ya expuesta por Simonet acerca de la benignidad, al menos relativa, del trato de ‘Abd ar-Rahman III hacia los mozárabes, que habría durado hasta bien entrado el s. XI. Igualmente, Simonet recoge los nombres y los datos que puede en torno a los obispos en las sedes de Toledo, Sevilla, Córdoba, Écija, Málaga, Asidona, Cómpluto, Cartagena, Denia, Zaragoza…Tal vez la opresión bajara un tanto de grado, pero el Viaje de Juan de Gorz, embajador de Otón I (en 953) ante ‘Abd ar-Rahman III, refleja la tensión interreligiosa, con amenazas serias contra los cristianos, no sólo en cuanto a sus prácticas litúrgicas o sus creencias, sino respecto a su misma supervivencia física. Y no otra va a ser la imagen que ofrecerá Hrotsvitha de Gandersheim, en la segunda mitad del X, al cantar el martirio de San Pelayo. El relato de la monja alemana – posiblemente tomado de una fuente oral mozárabe – presenta la pasión y muerte del joven al negarse tanto a renegar como a ceder ante la pederastia del califa (“poseído por el vicio de los sodomitas”). Y el mismo De las Cagigas – pese a su designio hagiográfico – se contradice al relatar los martirios de otros cristianos, invariablemente por rechazar la adhesión al islam: la virgen Eugenia (923); el joven Pelayo (925), sobrino de Hermoyglio – obispo de Tuy -, que cinco años antes había sido apresado en la batalla de Val de Junquera; la anciana religiosa María; la doncella Argentea (931), hija de Omar ibn Hafsun; el monje de las Galias Vulfura… A partir de ahí cesan las persecuciones , hasta el siglo XI. El mismo De las Cagigas reconoce que debieron ser más, aunque le parecen muy pocos, máxime al ser contemporáneos de los postreros asaltos a Bobastro y de las incursiones de Ordoño II (toma de Nájera) y de Sancho de Navarra (toma de Viguera). Y el eje del conflicto bascula sobre la islamización , o no, de los mozárabes que, si abjuran, quedan a salvo. Tan incrustado está en el imaginario colectivo de los cristianos este grave punto de fricción y choque con los mahometanos, que varios siglos más tarde, cuando el peligro había pasado, todavía la literatura castellana seguía tomando como Leitmotiv el de la muerte que los moros daban a los cristianos que se resistían a renegar, ya en las Crónicas, ya en el Romancero.
En el actual asalto contra la catedral de Córdoba, antigua mezquita, una de las añagazas que más se utilizan es la pretensión del uso conjunto del templo por parte de católicos y musulmanes. La idea, tan acorde con la biempensancia políticamente correcta que nos aqueja en nuestra contemporaneidad, no tiene pies ni cabeza y, de hecho, constituye una estratagema bastante torpe promovida generalmente por adláteres no musulmanes de las organizaciones islámicas, gentes que no saben de lo que hablan, como el teólogo oficial del periódico El País J.J. Tamayo (02-01-07), transido de buenismo. Los muslimes mismos – que sí conocen el asunto y saben de su inviabilidad – si lo mencionan es de pasada y como mera finta táctica, antesala del objetivo verdadero: la ocupación en exclusiva del templo. En los ambientes de frivolidad superficial que domina el pensamiento blando occidental, poco informado y menos interesado en el fondo y realidad de los fenómenos religiosos, arraiga con facilidad la simpleza de que ambos cultos se valgan del mismo edificio, sin calibrar el peso de la historia, del imaginario de cada uno y de las crudísimas dificultades prácticas que entrañaría tal pirueta y, por supuesto, ni se les pasa por la cabeza que en tal absurdo el catolicismo daría trigo y los otros, como mucho, alguna palabra amable, un intercambio desigual modélico en su género.
Que haya españoles “de izquierdas” encantados con la idea es normal. O extranjeros, tal el politólogo noruego Johan Galtung, que en 2011 pedía para “modernizar al-Andalus (sic), por inteligencia (sic) y para luchar contra la intolerancia” que se repartiesen los horarios de rezos. Y tan ricamente. Este agudo politólogo – como sus pares celtíberos – ni cae en la cuenta (o finge no caer), por ejemplo, en que el mero símbolo de la cruz está prohibido (exhibir o poseer) en varios países musulmanes y que la comunidad musulmana exigiría la retirada ( es decir, el desguace de la catedral) de todo símbolo, imagen o adorno cristiano, pues resulta impensable que aceptasen orar regularmente presididos por signos que detestan y en no pocas ocasiones maltratan (hay abundante material gráfico relacionado con sucesos actuales). Que la Liga Árabe, o Mansur Escudero (2007), como portavoz de World Islamic People Leadership (organización patrocinada por Qaddafi), mantuvieran tal pretensión tiene la lógica de su propio interés, pero que la Junta Islámica (17-02-06) dirigiera a Rodríguez – a la sazón presidente del gobierno – una petición en el mismo sentido, sólo denota que esa organización desconoce lo que es un estado de derecho y que el jefe del Ejecutivo, por mucho poder que detente, no puede intervenir en un asunto que afecta a la libertad de culto y a un derecho de propiedad consolidado multisecularmente, nociones inexistentes en la casi totalidad de los países musulmanes. No obstante, esta actitud de permisividad generosa con los objetos y los sentimientos ajenos es moneda corriente entre la izquierda española: el rector José Carrillo, de la UCM, presumiblemente ateo, se pronunciaba en la misma dirección (06-02-13), de lugares de culto multiconfesionales, como paso previo a la supresión o disolución banal de las capillas católicas subsistentes en algunas facultades. Y no nos cuenten otras milongas.
Cuando nuestro ya conocido jurisconsulto al-Wansarisi lanza un terrible dictamen (“Mejor la tiranía musulmana que la justicia cristiana”), no sólo está marcando una línea divisoria insalvable entre unos y otros, también está ignorando y chocando de frente con el pensamiento dialogante y amistoso de sus coetáneos Fray Hernando de Talavera y Fr. Juan de Segovia (De mittendo gladio Divini Spiritus in corda Sarracenorum), que propugnaban el contacto bienintencionado con los musulmanes, como pasoprevio al acercamiento doctrinal, obviamente para convertirlos, mismo objetivo – con toda lógica – a la viceversa. Han pasado los siglos y tal aproximación sigue anclada en el puerto de las declaraciones retóricas, en Córdoba con profusión, pero cuando Ibn Battuta estima refiriéndose a Sta. Sofía y a otros templos de Constantinopla “las iglesias son sucias y no hay nada de bueno en ellas” está anticipando uno de los ritornelos más caros a los moriscos varios siglos más tarde (la “suciedad” de las iglesias) y reafirmando una idea preexistente. Descartada la posibilidad de “suciedad” física (en especial, generalizada) la condena va más bien en el sentido de impureza ritual (se entra calzado: ¿harían descalzar a los católicos para entrar a los oficios, o los musulmanes admitirían lo contrario?) y espiritual (todos los ritos allí realizados son execrables a ojos de los musulmanes: desde la idea de que el templo sea “la casa de Dios” hasta la ingestión de la divinidad en la Eucaristía, o la conversión de la carne y la sangre de Dios en pan y vino. Todo son enormidades desde su punto de vista). La hostilidad, las estratagemas para anular el efecto de las ceremonias litúrgicas católicas o la mala voluntad en su cumplimiento fueron prácticas habituales entre los moriscos (nacimiento, matrimonio, entierro) y no hay ninguna razón para suponer que eventuales musulmanes en la catedral fueran a actuar de distinto modo. Irreverencia bien documentada por Cardaillac (Moriscos y cristianos) y que llevó incluso a un monje benedictino de Montserrat a dirigirse al duque de Lerma (15-09-1602) pidiéndole que resolviera de modo definitivo el problema morisco, porque la confrontación estaba asegurada en cuanto aparecían los ritos cristianos: “En lugares como estos, que no avia Christianos viejos que los mirassen, es averiguado que cometían perpetuamente mil escandalosas irreverencias y ofensas gravísimas contra la divinidad inmensa del Santísimo Sacramento del Altar, siendo assi provado, que quando el sacerdote alçava la Hostia consagrada, se volvían ellos y ellas de espaldas, y otros le hazian higas, como se supo de los de la Puebla de Ixar y de Urrea de Xalon y de otros lugares…” (Aznar Cardona, I, 63 rº). Misma actitud demostrada durante la revuelta de Espadán (1526), en el saqueo de Chilches (1527): “los rebeldes se llevaron a la Sierra el sagrario de la iglesia del lugar, que contenía algunas formas consagradas. Según parece, hasta pidieron rescate por él” (Pardo Molero).
Es una obviedad proclamar el deseo de convivencia pacífica y – a ser posible – de colaboración amistosa entre religiones, en todas las latitudes, no sólo en la nuestra. Por desgracia, las hemerotecas no nos enseñan ese panorama, sino el contrario, por lo cual quemar etapas o, de forma arbitraria, tomar atajos voluntaristas sin calibrar las consecuencias de los pasos que se dan, es la peor de las decisiones. La situación de los musulmanes en minoría en países de mayoría de otras confesiones oscila enormemente, según circunstancias diversas. El panorama de pequeños grupos, sometidos e irrelevantes, en la China del siglo XIV que nos describe Ibn Battuta, contrasta con el relato del mismo viajero cuando habla de la India (reinado de Muhammad Shah) en la que una minoría militar de musulmanes tiene sometida a la mayor parte de la población y, por tanto, en guerra continua con ella. En la actualidad, los países europeos y el continente americano acogen a importantes comunidades musulmanas cuya situación difiere de forma radical de la de los “Moros” del sur de Filipinas (Joló). Pero puede afirmarse, sin temor a exagerar, que en la totalidad de países de la UE los musulmanes gozan – como debe ser- de la plenitud de derechos en todos los planos de la vida humana de que disfrutan los nacionales autóctonos, de cualquier fe. O de ninguna. Por desgracia, muy otra es la situación de las minorías cristianas o de otros credos en los países de mayoría islámica. El repaso de los medios de comunicación, en especial de la prensa escrita, y soslayando declaraciones y desideratas más o menos retóricas de extremistas (Hamas, el jeque Yusuf al-Qaradawi de los Hermanos Musulmanes) llamando a la “liberación” de al-Andalus, encontramos un penosísimo cúmulo de noticias referentes a persecución de cristianos o de musulmanes que decidieron pedir el bautismo, o de mujeres que matrimoniaron con cristianos. No podemos extendernos aquí sobre el particular, pero los gravísimos casos de Asia Bibi, condenada a la horca por insultos, ni siquiera demostrados, contra Mahoma (en Pakistán); o de Maryam Yahya Ibrahim igualmente sentenciada a morir ahorcada (16-05-14), en Sudán, por convertirse al cristianismo y casar con un cristiano; o las matanzas en masa de cristianos, en Nigeria, son lo bastante serios como para esperar que el diálogo entre religiones pase del plano declarativo al real de la tolerancia efectiva. Pero no sólo de nuestro lado.
0 comentarios